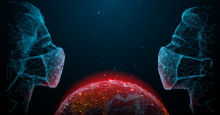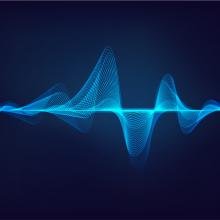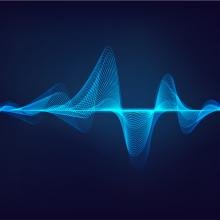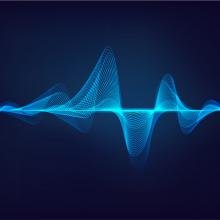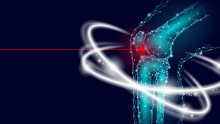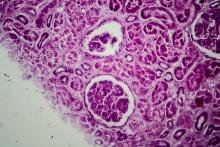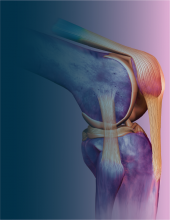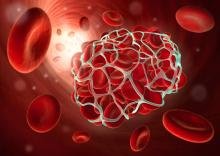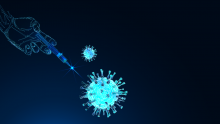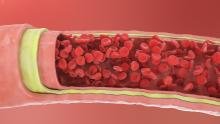El retorno de los bárbaros
Alberto Palacios MD
Alguna vez escribí que “todo padecimiento crónico entraña una intimación con la muerte”. En este sentido y para darle hilo a mi relato, estamos obligados a entender que cualquier enfermo o enferma que acude a nosotros con dolor articular, lesiones vasculares o compromiso orgánico está sufriendo la incertidumbre de ver su existencia lanzada al abismo de la incapacidad o la pérdida ineluctable.
Como especialistas en el dolor somático y la integridad del tejido conectivo, es menester detenernos a escuchar ese lamento afectivo y dar cabida a su elaboración para conciliarlo con el tratamiento farmacológico y ofrecer una salida digna, esperanzadora, al drama que estamos atendiendo. Que así sea, siempre.
El día amaneció templado y me apresto a abrir las persianas. Es una travesura que repetimos los enfermeros con frecuencia para despertar a Eamon, un abuelo que apreciamos mucho y que convalece de su última cirugía. En Limerick un día con nubes escanciadas es una dicha que conviene compartir, sobre todo para un moribundo.
Desde su primer internamiento identificamos que su cáncer de hígado no tiene cura. Se ha extendido a ambos lóbulos, tiene metástasis en pulmones y hueso, al grado que esta intervención fue sólo para descomprimir las vías biliares. Insaciable bebedor, Eamon creció en los astilleros del estuario donde el whisky y la cerveza eran moneda de cambio obligada para socializar y contener el hambre.
Ninguna familia lo reprochaba, siempre y cuando los trabajadores mantuvieran la lealtad, evitaran a las prostitutas, no fallaran a misa y trajeran su sueldo magro puntualmente cada viernes. Oírlos roncar era la música estridente con la que dormían y despertaban los domingos.
El pueblo entero sabía que los estibadores –como los mineros y los deshollinadores– morían jóvenes, de cáncer pulmonar, testicular o hepático. Antes de los cuarenta, las esposas de Limerick habían prohijado, lanzado vástagos al mundo y enviudado, la pobreza su única constante. Solamente las solteronas quedaban para cuidar a las viudas y a los viejos abandonados que optaron en otra vida por labores menos demandantes. Uno de ellos era Eamon, sobreviviente de las hepatitis alcohólicas, el enfisema y los infartos, a fuerza de tener buenos genes, según gozaba presumir. Su esposa Mary, en cambio, murió de tuberculosis durante la hambruna de las patatas, dejando dos hijas y un varón que migraron a Inglaterra en cuanto pudieron abandonar la escuela.
–Te recuerdo que es un gran día, Eamon –le dije tras servirle un vaso con agua y esperar a que se desperezara.
– Mmmm – gruñó con enfado. – Ya no tengo memoria de sus caras, O’Brien. Se fueron de este paraíso hace demasiado tiempo.
Su tono cínico me hace sonreír, aunque temo en silencio que la visita podría resultar poco grata para sus hijos, a quienes localicé apenas hace unos días para confiarles el diagnóstico y la inminente muerte de su padre. Una amante cuyo nombre permanece anónimo bajo su almohada es la única que ha enviado flores en estas dos semanas. Por suerte son de papel, así no se marchitan y alegran un poco el entorno. Ayer le pedí a Timothy y a Fiona que limpiaran con esmero la habitación, mientras bañábamos al paciente; por lo menos para tenerla menos maloliente y más presentable para su familia.
– ¿Me permites rasurarte, Eamon? – pregunto, ya con la navaja untada de crema de afeitar en mano.
– Pero no me pongas esa loción que usan ustedes y que arde por horas. Prefiero la ceniza antes que ese perfume asfixiante.
– Basta, basta – le reprocho con afecto. – El domingo dijiste que Mabel, la enfermera de Obstetricia, te guiñaba el ojo.
– ¡Es bizca, tonto! – exclama y suelta una carcajada.
El desayuno llega tibio y Eamon come a regañadientes, con esa repugnancia que ningún paciente sabe ocultar a estas alturas. Pero se deja aliñar con un dejo de entusiasmo en la voz, atisbando hacia el reloj de pared de tanto en cuanto. A las once, puntualmente, se admiten las visitas. Lo dejo solo antes de recibir a sus tres hijos, consciente de que requiere meditar, sopesar el momento y guardar las lágrimas que no ha vertido.
La primera en entrar es Selma, la menor, mientras sus hermanos aparcan el auto. Es una joven enérgica, regordeta y de mejillas sonrosadas. Sus ojos azules brillan más que el día y se advierte temerosa de reconocer a este hombre agónico que no ha visto en dos décadas. Se queda en el umbral de la puerta, titubeante, como si esperase una orden superior antes de acercarse al enfermo. Detrás de ella le susurro: – Entra, no muerde.
Cuando se anima a abrazar a su padre, acceden a la habitación Ellen y Jack, los dos mayores, que ya pintan canas. Más delgados que su hermana, comparten los rasgos celtas de su padre y una mirada clara sobre las ojeras, que recuerda a los avecinados del mar. El tufo de tabaco es patente en Jack cuando pasa a mi lado, como si recién hubiese apagado el cigarrillo. Espero que este encuentro le sirva para repensar su vicio – cavilo, impelido por mis ínfulas de educador en salud.
Selma rompe en llanto, al incorporarse de la cama; es evidente que no estaba preparada para ver a su padre en el lecho de muerte. Mientras Ellen intenta consolarla, Jack saluda de mano al viejo y le pide permiso para sentarse a su lado. Eamon hace un esfuerzo por replegarse para darle espacio, pero su cuerpo endeble no le ayuda y tengo que entrar, pidiendo disculpas, para asistirlo.
– ¿Qué tan grave es? – pregunta la hermana grande. De un golpe, descubro sus arrugas, su rostro enjuto, su aire de tragedia.
– ¿Perdón? – digo, un poco fuera de balance, sorprendido de que se dirija a mí.
Con la anuencia de un gesto de asentimiento de Eamon, trato de describirles en términos legos cuál es su estado y su pronóstico. Evito en todo momento entrar en detalles grotescos o derrapar en una inflexión melancólica, que sé que irrita a los familiares.
Los tres me escuchan con notoria atención, sin dejar de voltear a coincidir con la mirada de su padre cuando hablo de metástasis, complicaciones o la necesidad de las dos últimas cirugías. Mi intervención dura escasos siete minutos, pero me parecen lustros en medio de esta atmósfera de tensión y zozobra.
– Gracias, Félix – dice Eamon, satisfecho de mi versión y de mi acento respetuoso. – Ahora déjame un rato con estos muchachos. Quiero saber qué me he perdido estúpidamente de sus proyectos y aventuras al dejarlos volar. Sólo deseo recuperar el orgullo que siento por cada uno y saber si en este corto espacio que Dios me ha reservado, puedo recibir su compasión y su aprecio. Me iré tranquilo, te lo aseguro.
Al cerrar la puerta tras de mí, me encuentro a Kathy junto a Fiona, a mis dos compañeros de enfermería, a la afanadora Lizzy y al conserje, Ralph – de brazos caídos y con ropa de calle – que solía pasear a su amigo moribundo por los jardines en las tardes sin lluvia. Todos me apremian con los ojos tristes al unísono, inquietos por saber si el viejo Eamon, que tanto nos ha enseñado acerca de la risa y del valor de la vida, se ha reconciliado por fin con la suya.
Posdata. No hay médico que no haya visto morir a un paciente. Ni muerte ordinaria. Ni muerte intrascendente. Todo fallecimiento, por mucho disfraz clínico que se le imponga, evoca la propia fragilidad.
Es por ello que resulta tan difícil afirmar preceptos, recomendar soluciones, ejercer el suicidio asistido o implorar penitencias. La muerte es la premisa más contundente y genuina de la vida, aunque se erige como lo inadmisible, lo ominoso, lo venerable.
En un sentido más práctico, la cercanía de la muerte es un marco de reflexión y oportunidades para entender y aliviar el sufrimiento humano. Los extremos de la vida editan lo más verdadero junto a lo más ingente de cada sujeto. Hace algunos años, el Dr. Bill Nelems, cirujano oncólogo de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, hizo una observación tan fascinante como útil para los enfermos moribundos. Mediante numerosas entrevistas guiadas con un enfoque psicoterapéutico descubrió que los enfermos con cáncer que van a morir tienen cinco preocupaciones fundamentales:
- Su nutrición. Desde qué alimentos les permitirá ingerir su enfermedad fatal, hasta los sabores, olores y valores nutritivos que deben aprovechar antes de que llegue la hora de su deceso.
- Su aspecto físico. ¿Qué deformidades causarán las cirugías paliativas, la quimioterapia o la radiación? ¿Cómo serán vistos por sus seres queridos? La mayoría coincide en que su imagen corporal está integrada a su sufrimiento.
- Su legado. Si bien las preocupaciones pecuniarias y familiares ocupan una gran parte del pensamiento de los enfermos terminales, es ante todo la herencia afectiva lo que causa sus desvelos.
- Su vida sexual. Por sorprendente que parezca, muchos pacientes debilitados por el cáncer buscan o recuerdan con melancolía su vitalidad erótica. La vida sin la efusión sensual se ve opacada rotundamente y ese valor trascendental que entraña la entrega amorosa nunca se pierde.
- Las reacciones farmacológicas. Desde luego, más que el deceso mismo, lo que adolecemos de la muerte es el sufrimiento que la precede. Dejar de existir es un lugar común, pero el displacer de vomitar, sentir dolor somático, demacrarse o expulsar fluidos tóxicos es intolerable en el registro imaginario, que domina nuestras vidas, de principio a fin.
Con estos elementos hay mucho trabajo por hacer. Más que la complicidad o compasión que proponen algunas terapias tanatológicas, el enfermo terminal quiere la vida, eso que queda de ella, tan simple y llana como cuando mamá nos daba de comer, nos arropaba y nos enseñaba a amar con sus encantos.
Nota al pie. El título hace alusión a la obra maestra “Waiting for the barbarians”, publicada en 1982 por el premio Nobel John Michael Coetzee, y especialmente al precioso film “Les invasions barbares” de Denys Arcand (Canadá, 2002), ganador del Óscar a la mejor película extranjera en 2004.