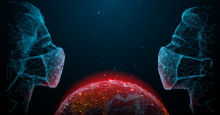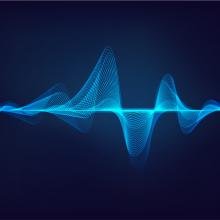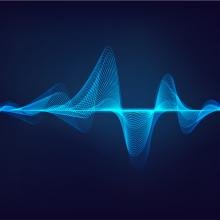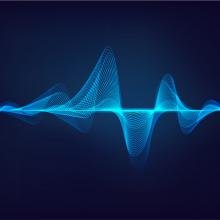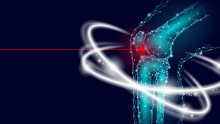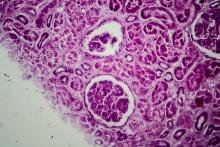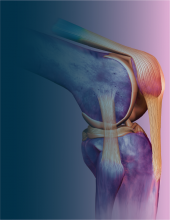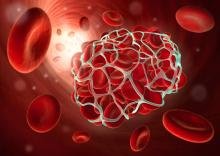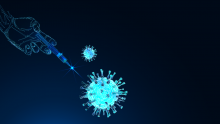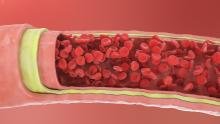Quiero comenzar con un saludo especial a todos los asistentes al vigésimo segundo Congreso Panamericano de Reumatología - PANLAR 2020, así como a todos los miembros de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Para mí es un gran privilegio poder compartir con ustedes unas reflexiones generales en esta apertura del Congreso. Enfatizo generales porque mi visión no es la de un especialista o un experto, sino la de alguien que viene de un mundo distinto, foráneo, con todo lo que ello implica.
De nuevo, no soy médico. Mucho menos especialista. Soy un economista que ha dedicado buena parte de su vida a la investigación social, a estudiar los problemas del desarrollo, las trampas de pobreza, las paradojas de la movilidad social y los esfuerzos (siempre incompletos) por crear sociedades un poco más justas y un poco más decentes. Estoy aquí por invitación del Dr. Carlo Vinicio Caballero, con quien me une, digámoslo así, una amistad virtual y la sospecha de ciertas afinidades esenciales, de cierta forma similar de entender el mundo.
Mi contacto con la medicina (o con la salud en términos más generales) ha sido diverso. Fui investigador, ya lo dije, por algunos años en asuntos de salud. Una suerte de epidemiólogo disfrazado (no sé si ser un epidemiólogo sea una cosa que una pueda confesar tranquilamente por estos días).
Fui ministro de Salud por seis años, mucho tiempo, una gran insensatez, decían mis amigos. Y fui, además, paciente de cáncer mientras era ministro. La vida tiene sus ironías, trágicas algunas de ellas.
He vivido buena parte de mis últimos años rodeado de médicos, un desafío existencial para un economista. No solo respeto y admiro a los médicos, los quiero, con un afecto originado en la gratitud y en el conocimiento de primera mano de sus desvelos, angustias y dedicación.
Desde el afecto, con base en mis vivencias, en mi experiencia como investigador, paciente y funcionario, quisiera compartir con ustedes algunas ideas sueltas sobre la medicina en estos tiempos desafiantes, los tiempos de la pandemia, la disrupción tecnológica, el cambio climático y la “desazón suprema”.
Mi primer punto es un llamado al escepticismo, a las dudas sobre las nuevas tecnologías y los nuevos medicamentos que usualmente prometen más de lo que dan. Es un llamado también a aceptar los límites de la medicina y la complejidad biológica que casi nos define.
Recuerdo que solía pasar mis interminables tardes como paciente, leyendo noticias sobre medicina. Me llegaban notificaciones permanentes de algunas páginas de noticias médicas. Las noticias no eran siempre tranquilizadoras para un paciente al borde del abismo. Mostraban la gran complejidad de nuestra biología. Las distintas respuestas a los tratamientos según aspectos desconocidos del genoma o el microbioma. Mostraban también los efectos nocivos de algunas medicinas otrora consideradas seguras, las consecuencias adversas del sobretratamiento y los cambios de opinión sobre la eficacia de algún procedimiento o medicamento antes considerado milagroso.
Decía el escritor Aldous Huxley que las cambiantes modas de la medicina son tan grotescas como las cambiantes formas de los sombreros femeninos.
A pesar de todos los avances tecnológicos, del conocimiento exhaustivo de su código genético, de los cientos de miles de artículos publicados, la respuesta a la pandemia del coronavirus no fue, en sus primeros meses, muy distinta a la de 1918: cuarentenas generalizadas, distanciamiento físico y cloroquina, los mismos remedios elementales de hace cien años.
La complejidad biológica y ecológica, la forma intrincada y misteriosa como se conectan todos los seres vivos, revela no solo los límites del conocimiento científico, sino también la sinrazón de la arrogancia humana.
El investigador estadounidense John Ioannidis, quien más que nadie ha puesto de presente los extravíos de la ciencia médica, mostró en uno de sus artículos seminales que de 101 grandes descubrimientos anunciados por las principales revistas médicas entre 1979 y 1983, solo 27 de ellos habían sido evaluados exhaustivamente tres décadas después, de ellos a su vez, cinco fueron aprobados por las agencias sanitarias y uno solo mostró alguna utilidad. En términos generales, lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la genómica: los resultados finales no han justificado el entusiasmo inicial. La ciencia médica actual promete más de lo que puede cumplir.
Uno podría hacer una especie de lista o inventario que resume mi llamado a un escepticismo necesario. Quiero reducirla a siete puntos :
1. La tasa de mortalidad de la humanidad sigue siendo del 100%.
2. La vejez no es una enfermedad
3. Los poderes de la medicina son limitados
4. La comprensión de la morbilidad al final de la vida es una ilusión
5. Con frecuencia menos es más
6. La última moda tecnológica es con frecuencia eso, un entusiasmo fugaz. 7. Las tecnologías de costo cero, como la conversación, son imprescindibles.
Decía el mismo Huxley que, en el idioma inglés, “holy (sagrado), healthy (sano) y whole (íntegro) tienen la misma raíz. Una enseñanza lingüística, indirecta si se quiere, que vale la pena recordar de vez en cuando.
Mi segundo punto es más optimista, más constructivo como nos gusta decir. Tiene que ver con la importancia de la salud pública. Hace unas semanas en la inducción a los estudiantes de primer semestre de la Universidad de los Andes les pregunté a varios jóvenes sobre las razones que los llevaron a escoger sus programas de estudio. Uno de ellos mencionó que había tenido que resolver un dilema muy difícil, una disyuntiva peculiar: escoger entre medicina y derecho. Al final se había decidido por derecho, pues, según dijo, así podía llegar a más gente, no solo a una persona cada vez, sino a muchos simultáneamente.
Pues eso es precisamente lo que permite la salud pública, multiplicar el alcance, cambiar millones de vidas simultáneamente, en fin, transformar la sociedad.
No sobra recordar que en Estados Unidos, el epicentro de la tecnología médica, un país que gasta cuatro o cinco veces más en salud por habitante que un país europeo normal, la esperanza de vida al nacer ha caído durante tres años consecutivos. Las muertes del desespero, las llama el economista y premio Nobel Angus Deaton. A propósito, les recomiendo el último libro de Deaton y su esposa Anne Case que tiene sobre el sistema de salud de Estados Unidos: “Las muertes del desespero” es su título inquietante.
Este hecho paradójico revela, entre otras cosas, la creciente ineficacia de las tecnologías orientadas meramente a extender un poco más la vida de unos cuantos, el olvido general de la salud pública y las grandes fracturas sociales, las brechas entre quienes fueron a la universidad y pudieron encontrar su lugar en el mundo y quienes no pudieron educarse y se vieron desplazados de las oportunidades y cualquier forma posible de esperanza.
El ejemplo de Estados Unidos es aleccionador. Sugiere que las políticas más eficaces no son las individuales, sino las colectivas. La medicina juega un papel preponderante. La tecnología también. Sin ellas yo no sería sobreviviente de cáncer. Pero el olvido de la salud pública es mortal. Literalmente. La pandemia lo ha mostrado de manera trágica.
El coronavirus reveló, cabe resaltarlo, muchas de las viejas y nuevas desigualdades de nuestros países: la brecha digital, el maltrato a los trabajadores esenciales y las diferencias en la prestación de servicios de salud por mencionar unas pocas.
Yo dirijo una universidad y me preocupan las grandes brechas educativas. El economista Raj Chetty mostró, para el caso de Estados Unidos, que los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos completaron 90% o más de sus tareas de matemáticas a través de las plataformas virtuales; en contraste, los estudiantes de los niveles más bajos completaron 40% o menos.
Muchas de estas brechas son irrecuperables, tendrán consecuencias irreversibles en el desempeño laboral y en la vida en general. Muchos educadores, con algo de impaciencia, hablan incluso de una generación perdida.
En la salud la desigualdad más notoria es la diferencia en la atención médica entre el centro y la periferia: en el centro los recursos tecnológicos y humanos son varios órdenes de magnitud superiores a la periferia. Los análisis todavía no se han hecho a profundidad, pero los indicios existentes (ya lo dijimos, este no es el momento de las conclusiones definitivas) muestran que la densidad o la mayor presencia de servicios médicos de alta complejidad en una ciudad o
territorio no afectó de manera sistemática la tasa de mortalidad. La región de Bérgamo en Italia y las ciudades de Nueva York o Bruselas cuentan con los mejores hospitales del mundo, pero tuvieron, en términos porcentuales, muchas más muertes que ciudades o regiones con peores sistemas hospitalarios.
El coronavirus reprodujo de una manera casi precisa (es un espejo revelador, sin duda) las diferencias en las tasas de mortalidad evitable por grupos socioeconómicos. La mortalidad ha sido mucho mayor en los más pobres que en los estratos medios altos.
El salubrista inglés Michael Marmot ha documentado este hecho de manera precisa. Para el caso de Inglaterra, la probabilidad de muerte por Covid-19 fue más del doble mayor en los más pobres que en los más privilegiados. En Bogotá, las diferencias en hospitalización son más de cinco veces.
Esta desigualdad tiene que ver más con las condiciones sociales y con la mayor exposición al virus que con el acceso a servicios hospitalarios. Las desigualdades de la vida se reflejan trágicamente en mayores tasas de mortalidad. La muerte no trata a todo el mundo igual porque la vida no es igual para todo el mundo.
En noviembre de 2019, cuando la pandemia no estaba en los planes de nadie, cuando el mundo tenía otras preocupaciones, el periódico inglés Financial Times tituló de manera atrevida: “es ahora de resetear el capitalismo”. Era una forma de llamar la atención sobre los cambios necesarios, sobre la necesidad de un sistema más justo y sostenible. El coronavirus ha puesto de presente, de manera aún más clara, esa necesidad. Las desigualdades en salud, educación, riqueza y condiciones de vida son inaceptables, un asunto de vida o muerte.
Quiero terminar con una reiteración, con una invitación a una toma de conciencia sobre tres puntos: primero, los límites de la medicina moderna (la necesidad de cierto nihilismo tecnológico); segundo, la importancia de la salud pública (una de las grandes enseñanzas de la pandemia) y tercero la centralidad de desigualdades socioeconómicas, muchas exacerbadas por la pandemia; desigualdades que han tenido y seguirán teniendo un impacto notorio sobre la salud.
Alguna vez en uno de sus poemas postreros, Jorge Luis Borges pidió indulgencia por tratar de enseñar algunas a quien sabían mucho más que él. Termino con el mismo llamado, pidiéndoles un poco indulgencia por esta breve que es solo mi forma de reiterar lo obvio. Uno con el tiempo se va a convirtiendo en una suerte de predicador de obviedades.
Les deseo mucha suerte en el congreso. Les reitero mi aprecio por su trabajo de todos los días. Un trabajo que ocurre, como bien lo insinuó Huxley, en el ámbito de lo humano, esto es, la dignidad, la esperanza y la finitud.
Gracias a todos.
Conferencia dictada en ceremonia inaugural del 22vo Congreso panamericano de Reumatologìa el cuàl se realizò por vìa virtual debido a la pandemia del COVID 19. Septiembre 17 del 2020