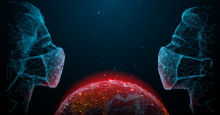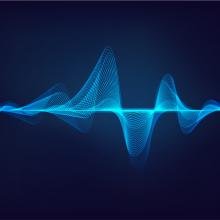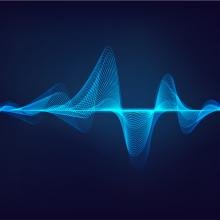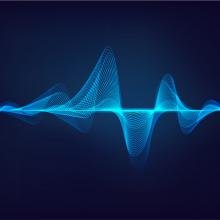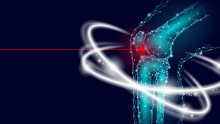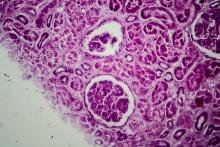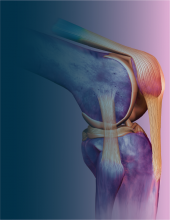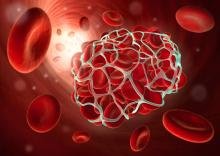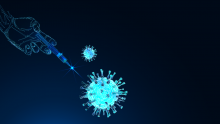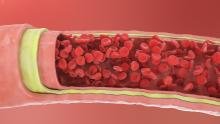Aún no amanece y Roberto se desploma agotado. Se arranca el doble guante y con la mano libre se talla el entrecejo para ahuyentar el sueño. Lejos del parpadeo de los monitores, da un trago amargo a su café frío y se dispone a revisar las indicaciones para entregar la guardia.
Veintisiete pacientes con requerimientos cambiantes de ventilación y con distintos vasopresores no son poca cosa, aunque la fuerza de la costumbre ayude. Sus once enfermeras y cuatro residentes dejaron de hablar hace varias horas; ya no les queda energía para intercambiar impresiones.
Sonia, la más experimentada, simplemente revisa que los parámetros de PPI y volumen no se alteren con arbitrio. Hace dos noches perdieron a tres enfermos jóvenes porque alguien ajustó los ventiladores a criterios teóricos de normalidad. Con esta infección todo es nuevo y las resistencias periféricas, así como las presiones en cuña suelen ser muy variables, sobre todo en viejos.
Afuera, Elena y Mauro, enfermeros de turno, se han desprovisto de sus caretas y sus N95 para mitigar la cefalea tras cuatro horas y media de uso continuo sin poderse refrescar o respirar a gusto. –Es un suplicio –, dice ella al salir, consciente de que nadie la escucha y de que tendrá que uniformarse de nuevo en cuanto la requieran.
Como buen jefe, Roberto les brinda espacio para la catarsis y se encamina a su vez al cuarto de médicos para lavarse el sudor y comer un bocado. A medianoche reprendió a puerta cerrada a dos auxiliares novatos que tuvieron un ataque de pánico y por momentos elevaron la tensión que suele mantener a pulso entre su equipo. La marea histérica lo entretuvo más de quince preciados minutos. Es la última vez que acepta advenedizos en su guardia; la gravedad de la situación no está para improvisaciones.
No bien ha dado un mordisco a su insípido emparedado, le aborda de golpe Daniela, la residente de mayor jerarquía, advirtiéndole que “UTI 22“ ha caído en paro. La rutina del código azul se pone en marcha. Atropina, desfibrilador en secuencia, presión de oxígeno a tope y bicarbonato para neutralizar la acidosis. Nada funciona. Tras doce dilatados minutos, el equipo de rescate se da por vencido. Se retiran catéteres, sonda de Foley, férulas, aspirador y cánula endotraqueal en un ritual bien conocido, y se constatan los datos del cadáver para informar a los familiares en cuanto amanezca. Nadie expresa emoción o fastidio; es una muerte más, una escaramuza perdida en esta guerra interminable.
A ambos lados del cubículo donde se limpia al cadáver y en todo el recinto abundan los criterios de mal pronóstico: edad, diabetes, insuficiencia renal, EPOC. Ninguno de los hospitalizados ha mejorado en la última semana, pese a emplear esteroides a destajo y agotar dosis repetidas de Tocilizumab. El asunto del plasma convaleciente, aunque adoptado con reticencia por los intensivistas, ha estabilizado a cuatro casos y habrá que reconocer que como medida heroica es bastante inocua. El equipo está sometido a un estrés insólito, nada que recuerden se le compara. En los pocos momentos de solaz que se permiten, las conversaciones sotto voce son bastante predecibles.
- ¿Pudiste hacer la compra esa tarde? Me aseguran que se agotó la leche y que van a racionar la gasolina.
- ¿Y tus hijos? ¿Siguen en casa de tu suegra, no es cierto?
- Es que mi esposo hace guardias en Urgencias; tú sabes cómo se ha puesto eso. Nuestros turnos no coinciden…
- ¿Qué vas a hacer cuando esto termine? Si termina…
A veces Luisa, otra enfermera, se queda quieta sin motivo, como si intentara descifrar sonidos a los lejos o quisiera recapitular una voz interna que la conmina a no claudicar, a vencer lo invencible, a entender lo inefable. Quienes pasan a su lado evitan sacarla de ese sonambulismo súbito. Sus compañeras temen que pueda romperse, caer en pedazos, como las existencias efímeras que les toca atender celosamente y que ven evaporarse a pesar de sus cuidados. La mayoría trabaja sin descanso, absortas, ajustando monitores, lavando y cambiando a los enfermos, aplicando medicamentos y anotando con precisión cada cambio. Las menos rezan o se persignan en privado, temerosas de que su devoción se interprete como un rechazo al demonio que acarrean los infectados.
Se vive al día, como una familia enclaustrada que subsiste a base de cumplir con labores comunes bajo la única consigna de recuperar vidas. Una familia enajenada que se reconoce por los nombres de pila trazados con grandes letras sobre el frente de sus perennes batas desechables. Una armada en funciones que admite a sus trincheras una y otra vez esos cuerpos frágiles, personajes anónimos que han agotado sus recursos vitales y dependen como objetos de las máquinas y de los insumos farmacológicos.
Todos a una, envueltos en sus trajes de alta seguridad, portando caretas o googles y comunicándose a través de los filtros que los alejan de esta nube mortífera, presente a toda hora y en cada rincón.
Ajena al sufrimiento, del que está ya saturada, la responsable del turno hace un recuento de los frascos de aminas, epinefrina y electrolitos disponibles, antes de desprenderse de su bata y guantes para llamar al almacén y solicitar reposiciones urgentes.
Como un ejército de zombies, a medida que se acerca el reloj a las siete se desplazan y terminan las diligencias para cada uno de sus enfermos críticos. Calibrar aparatos, revisar goteos, cerciorarse de que las bolsas de recolección están cuantificadas y que las notas en cada carpeta reflejen cada ajuste y progreso, para bien o para mal.
En breve todos comparecerán, ojerosos y exhaustos, en torno a la mesa (ahora agrandada como medida de protección) que escuchará el reporte cotidiano y los incidentes que deban priorizarse. En el plazo de una semana han perdido a siete camaradas que se infectaron y fueron remitidos a sus domicilios. Suena lógico en principio, pero ¿quién evitará que se contagien sus familias? Por si fuera poco, pesa en la atmósfera esa incertidumbre, condensando el clima de zozobra.
Margot, la residente más joven, tiene a su cargo el dictamen de la guardia. Lo hace con voz tenue, al punto que tiene que repetirse varias veces porque no la escuchan en las cabeceras. No es un informe detallado, eso lo hará cada enfermera respecto de sus tres pacientes; más bien es una panorámica de los cinco decesos y la condición de los recién llegados a la Unidad.
El médico a cargo del turno matutino viene seguido de su séquito habitual. Es un hombre cejijunto que se tuvo que rasurar la barba a disgusto. Sin más protocolo, interrumpe de tanto en cuanto para obtener precisiones. Se sabe que gusta de culpar a quienes cometen errores técnicos, una forma insidiosa de educar a los más jóvenes. Cuando habla, todos se giran al unísono, menos Regina, una residente de tercer año, que no oculta su desprecio por el autoritarismo. Lleva varios aretes en ambos pabellones auriculares, la cabeza rasurada y teñida en contraste con la apariencia de sus compañeros. En ese tenor, ha demostrado su rebeldía en muchas ocasiones. Pero es sin duda la más competente y, tras perder a dos familiares en esta epidemia, es preferible dejarla sola que lidiar con su temperamento. Es parte de la solidaridad que nos debemos, suelen confesar sus pares, para disculparla un poco y reconocerla aún más.
El breviario dura escasamente tres cuartos de hora, mientras las enfermeras entregan a sus respectivos pacientes críticos. Parece que durante ese lapso el tiempo se detiene y solamente dos alarmas se disparan que son motivo de corrección inmediata. En terapia intermedia esperan seis pacientes más con neumonía que pueden requerir intubación en cualquier momento. De modo que Roberto sabe, al despedirse, que la siguiente batalla apenas ha empezado.
Poco a poco, el equipo nocturno es sustituido por un nuevo batallón, acaso más fresco, pero análogo en tesitura. Nadie se queja, se sumergen en su trabajo constante bajo las mismas exigencias, y se comunican lo mínimo indispensable para continuar procurando a los que por azar o por fortuna remontarán el día.
PD. Treinta y seis horas después de redactar esta nota, se supo que Luisa Valenti, enfermera especialista y madre soltera, intentó suicidarse con una sobredosis de opiáceos. Afortunadamente, su hija Elisabetta, de once años, estaba en casa de unos amigos. La salvó de manera providencial una vecina que fue a pedirle aceite y, al ver que no contestaba, se alarmó y solicitó ayuda al conserje. La encontraron al pie de su cama, inconsciente, babeando, sucia de vómito, con las pupilas mióticas y sin respuesta; pero aún con un hálito de vida.
*Onomatopeya de las siglas de “Intensive Care Unit”