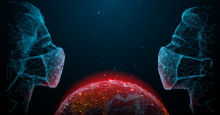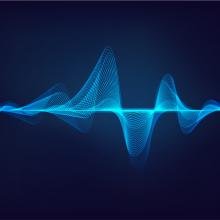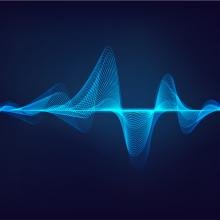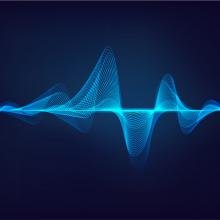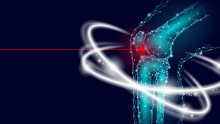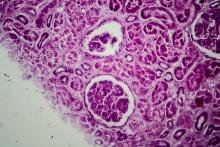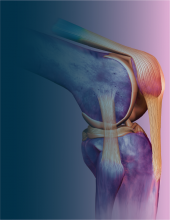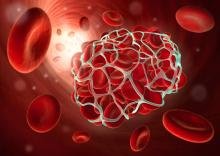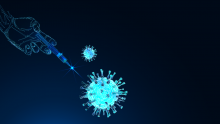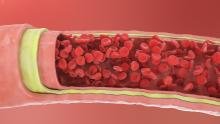“La vejez de un hombre comienza el día de la muerte de su madre” José Lezama Lima (Paradiso. La Habana, 1966)
En el centro de la ciudad varios chicos juegan canicas sobre el barro seco de un lote baldío. Uno de ellos, delgado y con el overol roído, aún no se explica cómo perdió a su padre. “Peritonitis”, le anunciaron en tono solemne, como si fuese un término universal que cualquier niño debiera imaginar.
Su madre estaba embarazada entonces y la pobreza les cayó encima como una maldición ineluctable. El chico pasó a ser parte de una horda de desclasados que se arremolinan en aquella escuela sostenida con la magnanimidad de una congregación franciscana.
Cuando sale a mediodía, años después, se detiene a rifarse unos centavos apostando a las canicas. Es hábil, por cierto, y apunta con el nudillo del pulgar, mostrando el tino de un experto. – ¡Chiras pelas! – exclama, al tiempo que recoge las monedas ante la frustración de sus rivales. Se aleja unos pasos y regresa de golpe. Con un ademán derrama el dinero en el centro del círculo que forman los chavales. Ezequiel y Hortensia, dos niños andrajosos que viven en situación de calle, se ponen de pie y le gritan al unísono:
–¡Te pasas, ‘che flaco abusivo! – entre risas y abucheos. Él sigue de frente, al tiempo que despliega una amplia sonrisa y el dedo medio en señal de insulto.
La casa de láminas de cartón huele a orina y a alcohol barato. Un tufo familiar por lo persistente. Su madre está tendida entre cobijas sucias, tiritando. No es la primera ocasión que tiene que incorporarla a regañadientes y arrojarla al catre para que duerma la mona. Pero esta vez la percibe sudorosa y delirante. Nadie más se encuentra a mano. Su hermana pequeña se ha quedado con una tía en los últimos meses para evitar contagios y se descubre sólo ante la proximidad del desastre.
Lo único que le viene a la mente es acudir con la dependiente de la carnicería ’La lucha’ para atraer la atención y buscar auxilio. Aterrorizada por la oleada de infecciones, la rolliza mujer, con el delantal ungido de sangre, se niega a recibirlo, aunque le sugiere buscar en la farmacia contigua al joven médico que hace guardia. Agustín lo encuentra sumergido en su teléfono celular y bastante indispuesto para atender urgencias.
–Es que se puede morir –, ruega el muchacho con la voz entrecortada por la prisa.
–Todos son iguales –, replica el galeno con desdén. – Vienen cuando ya se están muriendo.
El chico lo observa atónito, preguntándose si esta diatriba es un preámbulo para responder a su llamado. El joven doctor, sin preguntar más datos, le extiende una receta ilegible con cinco medicamentos que parecen redactados por automatismo. Agustín contempla el papel varias veces tratando de descifrarlo e inquiere por el precio.
–¡Yo que sé! –, espeta el otro – pregunta en el mostrador, carajo.
Desalentado, compra lo que bien puede con el exiguo dinero que rastreó en los cajones de su casucha y regresa para atender a la enferma, que gime y respira con dificultad.
Sabe que se trata de una infección por coronavirus – eso lo han restregado hasta el cansancio – pero que mata a los diabéticos, a los obesos y a los pobres, tal como su madre. Las cifras oficiales mienten, porque solo en este barrio los decesos se cuentan por docenas. No hay día en que alguien amanezca frío y exangüe, como si el virus les hubiese succionado la sangre y el aire de una sacudida. Además, todos los vecinos saben que los hospitales están saturados hace varias semanas y que eso de “intubar” a los más graves es un acto de clemencia, tan inútil como rezarle a los santos o encomendarse a la virgen. La muerte repta en cada rincón de esta villa miseria.
Mediante un buen esfuerzo, consigue levantar a medias a la mujer y logra que se trague las pastillas, ansioso por ver algún resultado de inmediato. Pero nada ocurre: la piel se le ha tornado terrosa, además de que continúa jadeante y seminconsciente. Será una larga noche si es que la supera.
No hay teléfono ni manera de contactar a otros familiares – que jamás han dado muestras de interés en su predicamento –, de suerte que Agustín se arropa en la resignación y se dispone a montar guardia a la vera de la enferma. Bien entrada la madrugada, lo vence el sueño y cae abatido junto al modesto lecho donde agoniza su madre.
El frío lo despierta cuando asoma el sol entre las paredes hechizas y los techos de lámina acanalada. Un vapor helado se desprende de los arroyos sucios y se oyen ladrar varios perros sueltos a la redonda.
En la penumbra se acerca con resquemor hasta la cara de la mujer que ahora muestra una gélida lividez y una mueca sórdida sin aliento alguno. El chico no necesita constatarlo; “la huesuda se la llevó” como dicen las voces recurrentes del barrio. Se sorprende de su falta de afecto, no hay lugar para lágrimas o desconsuelo. Tendrá que remover pertenencias para buscar algún dinero escondido y, con lo que alcance, prodigar una caja mortuoria y un entierro decoroso en el panteón vecinal.
Dos días después, bañado y peinado, observa como un peón arroja la caja de pino (–la más barata, por favor– suplicó en su momento) al hoyo recién cavado y lo recubre a paletadas con tierra seca, la misma que los vio nacer y recorrer esta vida yerma e indigente.
Esa noche, Agustín – a sus escasos catorce años y preguntándose qué sigue – hinca los codos en la barra de la cantina y, por primera vez en su vida, con el dinero sobrante, prueba el aguardiente que le quema la garganta, pero que en algún recóndito lugar de su conciencia permitirá exorcizar a los fantasmas que aún lo siguen.
Arriba, en una esquina del local, un televisor emite la voz recurrente del zar del covid, como han dado en denominar, quien exhibe una vez más los números de contagios y defunciones, enfatizando los “casos recuperados”. Absorto en la sucesión de imágenes, el chico deglute su segundo caballito de licor y comienza a perder el horizonte.
A sus espaldas una cuadrilla de malandros, vociferando entre el humo de tabaco y la bravata, se burlan de su desatino al beber el alcohol; otro caído en desgracia que se sumará a sus huestes.
Afuera del tugurio cae la noche y la plaga sigue horadando los hogares sin nombre, sin número, donde sobreviven y mueren bajo el mismo anonimato otros tantos miserables.