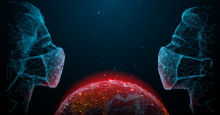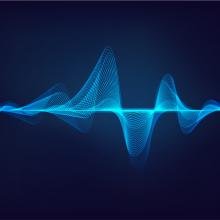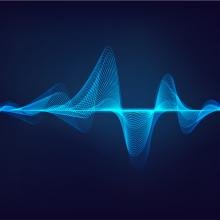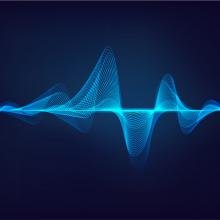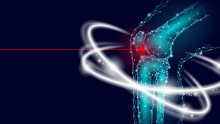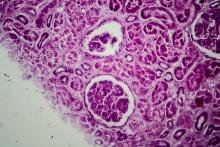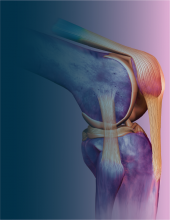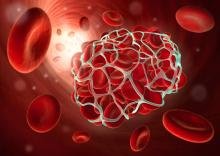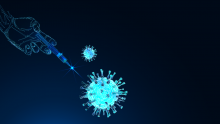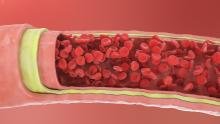Delirios Compartidos
Alberto Palacios Boix MD
Faltaban dos días para Nochebuena cuando ingresó al pabellón de Pediatría sacudido por fiebre y bacteremia. Era un niño tímido, muy apegado a la madre, a quien miraba constantemente para obtener su protección. La madre, una enfermera ahora desempleada, residía en Little Rock desde junio, poco después de su divorcio con un psiquiatra de Memphis, a quien notificamos del ingreso.
El hombre se mostró cortante en el teléfono y tal vez preocupado, era el tercer ingreso de Travis en unas cuantas semanas. Primero, por una candidiasis bucofaríngea y después por un accidente en el hogar; se había quemado con la plancha ambas manos. La madre lo atribuía a su natural curiosidad con algún tipo de neuropatía y abrigaba la sospecha de que se tratara de una inmunodeficiencia congénita, para lo cual en apariencia había iniciado una investigación en el Hospital Infantil de Nashville que había quedado trunca con la mudanza.
Lo trasladamos entre mi asistente médico y yo al cubículo de Urgencias para revisarlo, obtener cultivos y administrar las primeras dosis de antibióticos intravenosos. Al despojarlo de sus pijamas, descubrimos una serie de pequeños abscesos en brazos, piernas y glúteos, lo que despertó nuestra inquietud ante la posibilidad de una Enfermedad Granulomatosa Crónica o alguna otra deficiencia que comprometiera su inmunidad innata.
–Estos chicos suelen ser muy delicados, Nathan –, me dijo la jefa de enfermeras – tienes que interconsultar con Infectología y hacer pruebas genéticas de inmediato.
–Ya lo había pensado, Stella. Llámalos por favor y vamos tomando sangre para pruebas de DNA e inmunoblots.
Trabajar con un equipo diligente hace las cosas más fáciles, y Stella, ocho años mayor que yo y una veterana del servicio, era insustituible. Es una madre de siete, regordeta, de origen humilde, que emigró de Oxford, Mississippi, por falta de incentivos para las especialistas de color. Su tono enérgico es como el de una madre para los residentes y estudiantes, que la veneran. Esta vez, la sentí ofuscada con el paciente y su madre, cosa que no es habitual en ella, siempre servicial y atenta con los familiares.
En las primeras cuarenta y ocho horas vimos una mejoría sustancial. De la secreción de los forúnculos había crecido una Escherichia coli sensible a los fármacos que decidimos aplicar de inicio, con lo cual se abatió la fiebre y el chico parecía recobrar su talante. Había pasado el peligro, pero las pruebas iniciales no arrojaban resultados que pudieran ayudarnos a discernir la causa de tan aguda inmunodeficiencia.
Contra todo lo esperado, al tercer día, habiendo dejado al paciente sin datos de infección –según afirmaban las enfermeras que lo arroparon en el turno vespertino-, amaneció con abrasiones en las ingles, dolor en ambas caderas e infección superficial por otro germen coliforme. La madre estaba desconsolada, acusando al equipo paramédico de falta de supervisión y a los médicos de indolencia para un caso tan delicado.
Decidí organizar una reunión de consenso a mediodía. Estaban presentes el Dr. McNamara, jefe de Infectología Pediátrica, un experto en Inmunología traído del Children’s de Memphis, las enfermeras y el grueso de los tratantes de Pediatría de ambos pabellones.
Maddy, mi mejor residente de cuarto año, hizo una presentación impecable del caso, sugiriendo que una deficiencia en la motilidad de los neutrófilos –síndrome reportado apenas una década atrás– podría explicar las complicaciones del niño. La gente del laboratorio no concordaba, porque habían hecho pruebas exhaustivas en toda la gama de glóbulos blancos que habían mostrado normalidad hasta el momento.
En un gesto de concordia, propuse agregar un tercer antibiótico y estrechar la vigilancia para infecciones oportunistas. Stella, quien suele participar en estas discusiones e incentiva a su personal a hacer preguntas, permaneció muy callada durante la junta. Al terminar y agradecer a mis colegas y subalternos su entrega, me acerqué a interpelarla. Parecía más taciturna que de costumbre, hasta podría decir enojada.
–Extrañamos tus opiniones, Stella. ¿Pasa algo? ¿Todo bien en casa?
La confianza que nos unen cinco años de trabajo cotidiano me permiten estas libertades y ella, siempre amable, no lo resiente. Por el contrario, suele confiarme detalles de su vida, las dificultades económicas que atraviesa y la exigencia que impone a sus hijos para que no sigan los senderos de su padre, quien murió de carcinoma hepático (tras un inveterado alcoholismo) no hace mucho.
–Nada, amigo, hay algo que me confunde mucho de este chico. Pasa las horas leyendo al lado de su madre, quien no se separa de él y, con frecuencia, es ella la que expresa sus síntomas y molestias a mis enfermeras. Entiendo que también pertenece al gremio, pero…
–No te angusties –, la interrumpí con delicadeza, tomándola del brazo -, es natural. Si tú estuvieras en su lugar…
– Perdóname, Nathan, si yo estuviera en sus zapatos, hace tiempo que habría dejado que otros hicieran su trabajo sin interferencias.
– ¿A qué te refieres?
–Cuando Shaneeza o Cindy van a revisarlo o ayudar para bañarlo, la madre se opone categóricamente. Dice que sólo ella está autorizada para verlo desnudo y atenderlo. Hay algo siniestro en esa sobreprotección, Nathan. No sé…
–¿Dr. Grinberg? – una voz a mis espaldas me impidió dar respuesta a Stella, quien se hizo a un lado para recibir al hombre de traje oscuro y acento sobrio que preguntaba por mí. – Soy yo, dígame. ¿En qué puedo ayudarlo?
Estiró una mano firme y se presentó con cierto alarde como el padre de Travis; Dr. Martin Lightman, psiquiatra y psicoanalista. Lo conduje a mi oficina, dejando pendiente la conversación con Stella, para investigar los antecedentes del chico, y contrastarlos con la historia clínica que nos había relatado su madre.
Afuera nevaba copiosamente y el cielo estaba oculto tras un espeso manto de nubes. Mi oficina se asoma al estanque que flanquea el ala norte del hospital, y la vista de los árboles sin hojas y el riachuelo congelado servían de marco para nuestra conversación. El hospital permanecía semidesierto esa Navidad; yo había dado la semana de vacaciones a mi secretaria, así que preparé dos tazas de espresso y le tendí una al Dr. Lightman, que la aceptó con gratitud mientras se despojaba de abrigo y guantes. Prendí el calentador de aceite y lo acerqué entre nosotros, su presencia me hacía intuir que sería una charla larga y escabrosa.
El psiquiatra me contó que él mismo no entendía la repetición de síntomas de su hijo, a quien admitía haber abandonado en manos de una madre “simbiotizante” (su término) y que no lo dejaba crecer. Arguyó que ésa había sido la principal razón del divorcio, aunque me percaté mientras gesticulaba de su argolla de matrimonio, que lo delataba en otro sentido. Su arribo tardío al hospital, sin pasar a visitar a su hijo antes de buscarme, daba pie a suponer que no era un padre muy presente.
La entrevista me decepcionó. Acaso el padre no sabía quién era su hijo o solapaba a la madre en un intento de desembarazarse de los problemas médicos y económicos que estas infecciones le ocasionaron. Insistió mucho en descartar una “baja congénita de defensas”, a lo cual respondí que estábamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para precisar el diagnóstico cuanto antes. Lo despedí al borde de la cama de Travis, ante la mirada conspicua de su exesposa, que parecía proteger a su hijo de un monstruo.
Por fin, tras la velada de Boxing Day, que solemos celebrar con mi familia política inglesa, recibí una llamada de Stella en casa. Si bien mi esposa la conoce y se tienen mutuo respeto, observamos un acuerdo tácito de no molestar en días de asueto; para eso están los residentes de guardia.
–Stella, esto no es usual, ¿qué problema tienes?
–Mejor te lo digo en persona, Nathan, y discúlpame por interrumpir tu descanso. ¿Tienes una hora para reunirnos en el pabellón?
El trayecto en auto se vio complicado porque la nieve sucia se había acumulado en las calles y estábamos padeciendo una huelga de servidores públicos, pero el tono de mi amiga era lo suficiente dramático para no aplazar nuestro careo.
Llegué en quince minutos y estacioné mi auto junto a un montón de basura que se pudría frente al hospital. Había dejado de nevar pero el aire era espeso y costaba trabajo caminar por lo resbaloso de la acera. Stella tenía café y unas donas listas en la mesa de nuestra sala de juntas. Cindy y un camillero recién contratado, Jason, estaban charlando en voz baja cuando entré a saludarlos. Traté de disimular mi molestia por lo precipitado de este encuentro.
–Es la madre, Dr. Grinberg, como lo sospeché desde un principio -. Stella suele dirigirse a mí con mayor formalidad cuando estamos delante del personal paramédico, acaso por preservar nuestra intimidad y el respeto de los otros.
– ¿Qué quieres decir, Jefa? No entiendo.
–Es ella quien ha inflingido esas heridas a su hijo. Primero inyectándole su orina, después untándole excremento en las abrasiones que ella misma le produjo…
–¿Tienes pruebas de esto? Es una acusación muy grave, lo saben, ¿verdad? – les advertí, ahora dirigiéndome a los tres, que me miraban sin parpadear.
–No sólo lo hemos visto, Nathan – la voz suavizada, de vuelta a nuestra amistad. – Estos dos chicos la filmaron anoche con sus teléfonos móviles. Hacía días que suponíamos que lo estaba lastimando y les pedí que pusieran atención en las madrugadas. Ayer la cogimos infraganti y quise avisarte porque la policía viene en camino.
Me sentí humillado y engañado, pero me contuve. La situación nos obligaba a actuar. Mientras se mantenía a la madre separada de Travis en la jefatura de enfermería, hice llamadas a los hospitales de Tennessee. Esta vez no me sorprendió la respuesta. Los servicios de Urgencias de Memphis y Nashville habían alertado del caso, un Síndrome de Münchhausen por proximidad que el padre se había negado a aceptar y que había encubierto ayudando a la madre a huir del estado. Se había notificado al FBI hacía unos meses, pero no lo consideraron una prioridad y el reporte estaba detenido en trámites burocráticos, lo que había impedido rescatar al chico.
–Gracias a Dios que usted los tiene en custodia – sentenció antes de colgar la administradora del Hospital General de Nashville, donde la culpable había sido corrida por maltrato dos años atrás.
Los agentes federales aparecieron más tarde para hacerse cargo del caso. Para entonces, la trabajadora social había establecido el precedente y nuestra administración de salud se movilizaba para ofrecer una casa cuna al pequeño, que no paraba de sollozar y pedir que le devolvieran a su madre.
Desde mi ventana vi cómo subían a la exenfermera a la patrulla. Iba erguida entre los detectives del FBI, resuelta, como si no tuviese nada que confesar, acaso sonriendo bajo la ventisca. Al fin y al cabo, madre sólo hay una.
*Todos los nombres y ubicaciones mencionados en esta columna son ficticios.